Tomassino, en un rápido acto reflejo, se echó al suelo, y desde su posición pudo ver cómo volaban por el aire los enseres, el menaje y las vituallas de su cocina, todos ellos despedazados, hechos añicos, entre una atmósfera de polvo y confusión. Cuando hubo cesado el fragor de los disparos, y escuchó alejarse la motocicleta, se levantó y salió, aturdido y dando tumbos, al exterior.
Lo que contempló fue una escena dantesca, la más atroz de las pesadillas: todos los comensales de la terraza se hallaban muertos o malheridos; también la balasera había alcanzado a muchos de los que se encontraban en el comedor interior, y a sus dos ayudantes, si bien estos últimos no daban muestras de que su estado revistiese gravedad. Los gritos de espanto iniciales habían cedido su puesto a los lamentos y gemidos quejumbrosos de los que aún permanecían vivos. Podía escuchar con nitidez el afligido sollozo de una mujer que lloraba a su esposo inerte como una apesadumbrada plañidera.
Don Mario y sus dos acólitos yacían muertos, sin ningún tipo de duda, sobre la mesa y las sillas, descolgados en posturas inimaginables, con las cabezas destrozadas por las balas, y bañados en ríos de sangre. Uno de los esbirros había echado mano de su arma corta, una pistola que Tomassino reconoció como una Parabellum o Luger alemana, pero no parecía que hubiese tenido ni tan siquiera tiempo de disparar, y se había quedado aferrado a ella, con el índice a punto de apretar el gatillo.
Tomassino no les prestó demasiada atención a Don Mario y a los suyos, y avanzó como pudo, tropezando con otra pistola que se les había caído al suelo, esta vez se trataba de una Beretta. Continuó sorteando el mobiliario destrozado, ensangrentado y cubierto de fragmentos de loza, vidrio y los restos de lo que, hasta hacía unos instantes, habían sido suculentos manjares, y se encontró con el voluminoso cadáver de la madre de Sofía. Era más que evidente que la vida ya la había abandonado, puesto que yacía, desmadejada, en posición de decúbito supino, con un rictus mortal y numerosas heridas incisas en el cráneo y en el tórax, producidas por el impacto de las balas. A su lado yacían también los cuerpos de Don Luciano y de su hija Silvana, él tendido en decúbito prono, y la muchacha sobre uno de sus costados, con la taheña melena cubriéndole compasivamente la cara. Apenas si les miró, dado que empleó las escasas energías que parecían quedarle, en dar con el paradero de su amor. No hubo de buscar en exceso, pues la joven se hallaba medio oculta por el mantel de una mesa, a dos o tres palmos de su antecesora; tan sólo sus piernas, con las medias de seda desgarradas a jirones, asomaban por entre la tela de lino repleta de trozos de cristal y lamparones de salsa de tomate, vino, y diversas sustancias ahora irreconocibles. Tomassino apartó como pudo toda aquella repugnante mezcolanza, y retiró parte de la mantelería a un lado.
Comprobó que la ajustada falda de Sofía se había rasgado por su abertura lateral, dejando al descubierto su ropa interior, una pantaleta de crespón rosa, rematada por candorosas puntillas que delineaban dulcemente sus delicadas caderas, su vientre de doncella, apenas abultado, y la convexidad, largamente deseada, de su monte de Venus. Deslizándose sobre sus muslos de sirena, hacían aparición los ligueros negros, ribeteados por sinuosos encajes que despertarían la pasión más encendida en cuantos ojos masculinos tuviesen la suerte de contemplarlos. Empero ya no había pasión que despertar al verla en aquel lastimoso estado, y el pobre Tomassino se apresuró a cubrir las adoradas extremidades, a fin de preservar de la vista ajena, pudorosamente, sus más íntimos tesoros. Y fue en ese momento, cuando utilizó para ello el mantel que hasta entonces le tapaba el torso y el rostro, cuando pudo apreciar que su Sofía aún conservaba la vida. Respiraba con extrema dificultad, eso sí, pero respiraba al fin. Se acerco a su dulce faz y la vio muy pálida, con aquellos ojos enormes abiertos como platos, y la vista perdida en un incierto punto del infinito. Escuchó entonces un leve jadeo que provenía de su garganta. Un hilillo de sangre le corría perpendicular a su barbilla desde la comisura izquierda de la boca, y ésta se abría, una y otra vez, de modo inmisericorde, intentando en vano captar el oxígeno del aire. Al verla, se le antojó un pececillo tratando de respirar fuera del agua, con sus voluptuosos labios abiertos como la valva de la que había nacido la mismísima Afrodita.
Tomassino acercó, por vez primera, su boca a la de su amada, y la besó dilatadamente mientras las babas, que rezumaban con profusión de su cavidad bucal, merced al llanto, y las abrasadoras lágrimas, que resbalaban a raudales por sus curtidas mejillas, se entremezclaban formando un fluido viscoso del cual emanaba todo el desconsuelo del mundo. Su semblante, fruncido y contraído por el dolor, se mostraba más deforme que nunca, y contrastaba con la belleza preternatural de la muchacha, que agonizaba a su lado con una herida abierta sobre el pecho izquierdo, de la cual brotaba la sangre a borbotones, dejando un reguero que teñía de púrpura las losas de la acera.
Acertó a balbucear unas palabras de amor que Sofía ya no pudo discernir, pues en ese momento la oscuridad de la muerte se abatió sobre ella, apagando para siempre el penetrante brillo de su mirada, y Tomassino, consciente del fin de su amada, descorazonado, profirió un lastimero alarido que rasgó el cielo con su aguda intensidad. Con los ojos empañados por el incesante fluir de las lágrimas, hizo acopio de sus últimas fuerzas y pretendió levantar en brazos el cuerpo laxo y deslavazado de su Sofía, pero nada más intentarlo, cayó a plomo hincando sus rodillas sobre el duro pavimento, y soltando, muy a su pesar, la preciada carga. Acto seguido, una horrible punzada lacerante le atenazó el flanco derecho; se llevó a él la diestra, y cuando la vio totalmente ensangrentada, se le nubló la vista y la cabeza comenzó a darle vueltas; todo giraba y giraba en torno a un eje imaginario, se sentía tan mareado que apenas podía conservar la conciencia. Su tronco se dobló bruscamente por la cintura, hacia delante, como el árbol talado por el hacha del impío leñador, y su testa rebotó sobre el tierno lecho que conformaba el talle de su amada, aquel talle de mirto tan puro como las azucenas...
Tomassino Espósito cerró lentamente los párpados y se dispuso a dormir el sueño eterno. Mientras se sumía en la profundidad de las tinieblas, con la cabeza recostada sobre el regazo de su angelical Sofía, le pareció percibir, proveniente de algún ignoto confín, el alegre sonido de una canción napolitana: Jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja', jammo, jammo, 'ncoppa jammo ja'. Funiculí funiculá, funiculí funiculá, 'ncoppa jammo ja', funiculí funiculá...
FIN.
Pintura: "La mort de Sardanapale" ("La muerte de Sardanápalo"), 1827, Eugène Delacroix, Museo del Louvre, París.
Se adjunta vídeo de Youtube con la canción popular napolitana "Funiculí Funiculá", interpretada por José Carreras, Plácido Domingo y el tristemente desaparecido Luciano Pavarotti.
DETENER EL REPRODUCTOR DEL BLOG, SITUADO EN LA COLUMNA LATERAL IZQUIERDA, ANTES DE INICIAR LA REPRODUCCIÓN DEL VÍDEO DE YOUTUBE.
















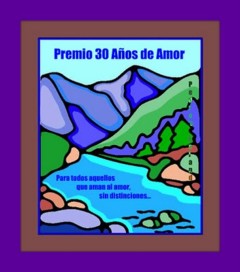
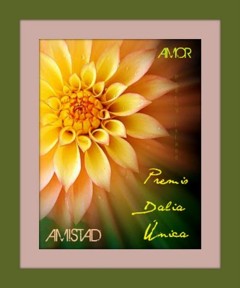
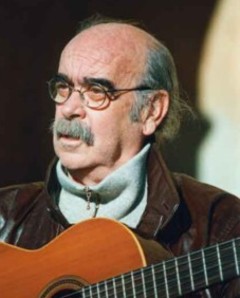











.jpg)





